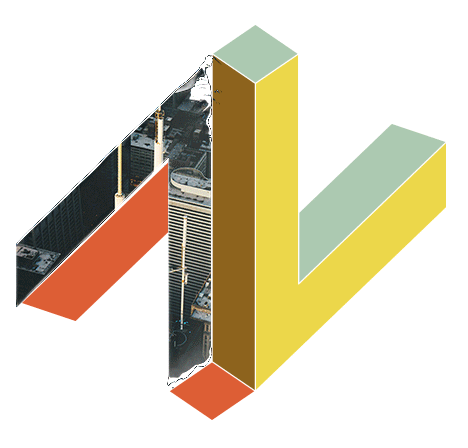Estación Laguna
Por Fernanda Melchor & Daniel Kraus
Español por Aguillón-Mata
S
Nos tardamos una hora en llegar al enrejado de la Estación Laguna, abriéndonos paso a través de la maleza que puebla el perímetro de la planta. Hubiera sido más sencillo tomar el camino pavimentado que conecta el pueblo con la entrada principal de Laguna, igual que nuestros padres al comienzo de sus jornadas, pero sólo somos niños. Los niños no tienen gafetes. Los niños no tienen permisos especiales. Y, lo más importante: niños como nosotros no pueden malgastar su tiempo con las preguntas idiotas y las reprimendas condescendientes de los guardias.
Tenemos que salvar a Marisol del mal que reside en la planta.
Se supone que Martín sería nuestro héroe. Que usaría la brújula de su navaja suiza para guiarnos a través de la vegetación infestada de mosquitos, pero resulta que está rota. “O más bien”, dice Sofía, “Martín no sabe cómo usarla”. Así que seguimos a Vale, la mayor de nosotros, a quien le falta una semana para cumplir los trece. Nada nos detiene, ni el hervidero zumbante de insectos, ni las enredaderas y los helechos, hasta que finalmente logramos asir con nuestras manos la reja de la esquina sureste de la planta. La piel sudorosa nos cosquillea: ojalá sean abrojos y no garrapatas.
Martín se redime ante nuestros ojos tras cortar el alambre con su cuchillo. De tan sólo siete años de edad, Pollo lo vitorea hasta que Vale le propina un sopapo en la parte posterior de su casco de ciclista.
“¿Quieres que nos descubran, menso?”
“Sin pegar”, susurra Martín; el moretón que lleva en la cara sugiere que está hablando en serio. A menudo lleva los ojos morados. Su madre no le tiene paciencia a su boca insolente.
Vale se encoge de hombros. “Perdón, Pollo.”
Pollo sonríe, mostrando los huecos dejados por sus dientes de leche, y su sonrisa nos preocupa; qué acostumbrado está ya a recibir golpes.
Vale frunce el ceño al mirar a Pollo. “En cuanto lleguemos a la reja, nada de ruido, ¿entiendes?” Enseguida saca un papel doblado de su bolsillo trasero y lo extiende sobre la tierra. Es un mapa del interior de la planta, que ella y Sofi dibujaron con base en meticulosas conversaciones que tuvieron con sus padres. Todos nos inclinamos a su alrededor, excepto Martín, quien ha dejado la navaja a un lado y ahora blande un bate de béisbol. Él será nuestro protector; es lo que trata de decirnos. Vale señala una equis roja sobre el papel.
“Estamos aquí. Éste es el edificio principal. Éstas son las bodegas. Aquí están las torres de enfriamiento. Y aquí…” Golpetea con la punta de su dedo el perímetro suroeste de la planta, una zona iluminada de amarillo, por la arena, y de verde representando la laguna artificial. “Aquí es donde almacenan los desperdicios, toda la basura nuclear”.
“Donde vive el monstruo”, dice Martín.
“Donde doña Juanita escuchó gritos y vio ese fuego extraño”, asiente Vale, “la misma noche que Marisol desapareció”.
Escudriñamos nuestros rostros para confirmar que compartimos el mismo horror inexpresable. Confirmado. Entrar a la guarida del monstruo es suicida, ¿pero quién lo hará si nosotros no lo hacemos? La mamá de Marisol no puede ni levantarse de la cama de tanto dolor; la tiene que ayudar a vestirse y a bañarse, con una esponja. A la policía no le interesa investigar el caso de una joven extraviada, no cuando hay manifestantes en la planta nuclear a los que pueden controlar a macanazos. Eso es más escalofriante que cualquier monstruo: la posibilidad de que todo pueda seguir igual.
Sofi se chupa el pulgar. “¿De verdad doña Juanita vio cuando el monstruo nuclear se llevó a Marisol?”
“Nadie ha visto al monstruo”, declara Vale.
Martín volea el bate con tal fuerza que todos alcanzamos a sentir la brisa, un látigo sobre nuestras espaldas.
“Nadie lo ha visto todavía”, dice.
“Yo lo he visto”, susurra Pollo, “en los cómics”.
Vale suspira con burla y enrolla la sección de reja cortada hacia arriba.
“Es enorme”, continúa Pollo, “¡tres metros de altura! ¡No, seis metros! Tiene cuernos para atacar, y tentáculos pegajosos para atraparte, y dientes como rocas quebradas, ¡como montañas! Le salen olas de luz verde; tienes que guardar distancia o te cocinan”.
“Los manifestantes tienen razón”, dice Martín. “Es la contaminación nuclear la que creó a los monstruos. Hay toda clase de mutantes en este bosque. Luciérnagas del tamaño de mi puño. Borregos de dos cabezas. Tejones con ojos por todo el cuerpo. Conozco gente que los ha visto”.
Vale se ensombrece. Hace callar a Martín. Nos hace callar a todos. De pronto Vale se ve mayor, más vieja que nunca, casi tanto como doña Juanita. Sus ojeras parecen decirnos que no cree en monstruos. Pero cree en muchas otras cosas horribles. Marisol es la mejor amiga de Vale, pero todos los demás también la queremos: su largo, brillante cabello rizado, su linda sonrisa, su modo de bromear con nosotros sin hacernos menos por ser más chicos. No podemos comprender por qué la policía y otros adultos dicen que Marisol seguramente se escapó con un novio.
Sabemos que a Marisol nunca le interesaron los muchachos.
Sabemos que pensaba terminar la escuela.
Sabemos que sólo un monstruo se la pudo haber llevado, y que sólo queda un lugar donde buscarla.
Hemos dejado atrás el enrejado. Las torres de enfriamiento se elevan a la distancia como jorobas de dragón; la vieja pintura roja se pela como escamas. Nos da miedo acercarnos a nuestro objetivo porque vemos a dos guardias patrullando con pereza a lo largo del perímetro. Pero llegar ahí no es complicado. Es verdad que tenemos que avanzar a hurtadillas, pero así nos la hemos pasado toda la vida. Es verdad que debemos escondernos entre los arbustos y las tuberías, pero de cualquier forma no somos muy altos. Lo más inquietante es que, aún sabiendo que nuestros padres se encuentran allí dentro, la planta parece desierta y silenciosa, como si se los hubiera tragado enteros y ahora nos quisiera tragar a nosotros.
Estación Laguna no es la maravillosa bendición que los comerciales de la tele nos vendieron antes de que se instalara en el pueblo. Paz, trabajo fijo, comodidad, relajación. No hemos visto nada de eso. Nuestros padres trabajan, pelean, y luego beben para olvidar que trabajan y pelean. A menudo nos quedamos despiertos en la cama, escuchando los gritos, el constante chocar de botellas contra vasos, y pensamos en las leyendas que hemos escuchado, o en las historias que hemos leído en los cómics.
Cuando la planta explote, ¿nos arrancará la carne de los huesos, como en esa escena de Terminator 2?
¿Se nos quemarán los ojos dentro de un nube en forma de hongo, como en Hiroshima?
¿Se hincharán nuestras cabezas hasta reventar, como las de los liquidadores de Chernóbil?
¿O más bien nos pasará lo que al monstruo que estamos buscando, y se nos derretirá la piel como en esa película vieja El Increíble Hombre Q[2] ue Se Derrite, o dejaremos de ser Vale, Martín, Sofía y Pollo para convertirnos en una sola entidad gelatinosa, como en La Mancha Voraz[3] ? Una “mancha voraz” es lo que nuestros padres parecen cuando van a trabajar y cuando regresan a casa sucios y cansados. Ya no estamos tan seguros de que aún sean personas separadas.
Cuando llegamos al basurero podemos sentir la radiación que emanan los contenedores amarillos y sucios; es eso, o simplemente el miedo que nosotros mismos irradiamos. La piel nos cosquillea. Un ruido sordo satura nuestros oídos. No hemos visto ni un sólo pájaro desde que cruzamos la cerca. Pollo comienza a llorar en silencio, y a tallar sus ojos frenéticamente para secar unas lágrimas que imaginamos ardientes, caldeadas de vapor radioactivo.
Queremos consolarlo pero de pronto no podemos. Nos damos cuenta de que esto es demasiado para nosotros. Demasiado para nuestras pequeñas manos, para las tontas ramitas que hemos traído para defendernos. Queremos irnos de inmediato, pero Vale señala hacia la orilla del basurero. Es el monstruo, estamos seguros, pero cuando alzamos la mirada sólo vemos un viejo tonel industrial, todo chamuscado. Extrañamente, eso nos da más miedo. Porque un barril no puede desaparecerse con la imaginación.
Vale corre hacia el tonel. Para cuando la alcanzamos, está llorando.
El hedor es terrible. Nos paramos de puntitas para alcanzar la tapa del barril. Vale trata de detenernos, pero es demasiado tarde. Todos vemos un mechón de largo cabello rizado ondeando en el aire cálido, y unas formas carbonizadas debajo.
“No es ella”, insiste Martín.
Vale abraza a Sofía y a Pollo, y asiente.
“Tenemos que decirle a mamá y a papá”, llora Sofía, “para ellos maten al monstruo”.
La tierra que rodea el tonel industrial está salpicada de botellas de cerveza, empaques de comida chatarra y colillas de cigarro. Martín los revuelve con la punta de sus tenis hasta que descubre, entre la arena, unas pantaletas de muchacha, y aparta la cabeza, avergonzado.
“¿Por qué la quemaría el monstruo?”', solloza Pollo, su rostro metido en el regazo de Vale.
“En verdad era un monstruo”, insiste Vale. Parece como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. “Era un monstruo, sí que lo era”.
Hay tantas manera de matar a una niña. Vale no es capaz de decirlo, pero de algún modo todos lo entendemos. Algo se prende de nuestra carne como mosquitos, nos chupa las axilas y las entrepiernas como sanguijuelas. La certeza de que son esos monstruos, los verdaderos, los que nos hacen conscientes de los monstruos reales del mundo. Y esa certeza nos perfora el corazón tan súbitamente que casi podemos oírlo.
Para cuando logramos salir de la planta, arrastrándonos bajo la reja en dirección a la maleza, ya nos hemos transformado. Pero no a causa de los vapores nucleares, ni por nada que hayamos leído en los cómics. El cambio que ha ocurrido es aún más doloroso. Sabemos lo que los adultos saben. Hemos crecido y no podemos dar marcha atrás.
El fin